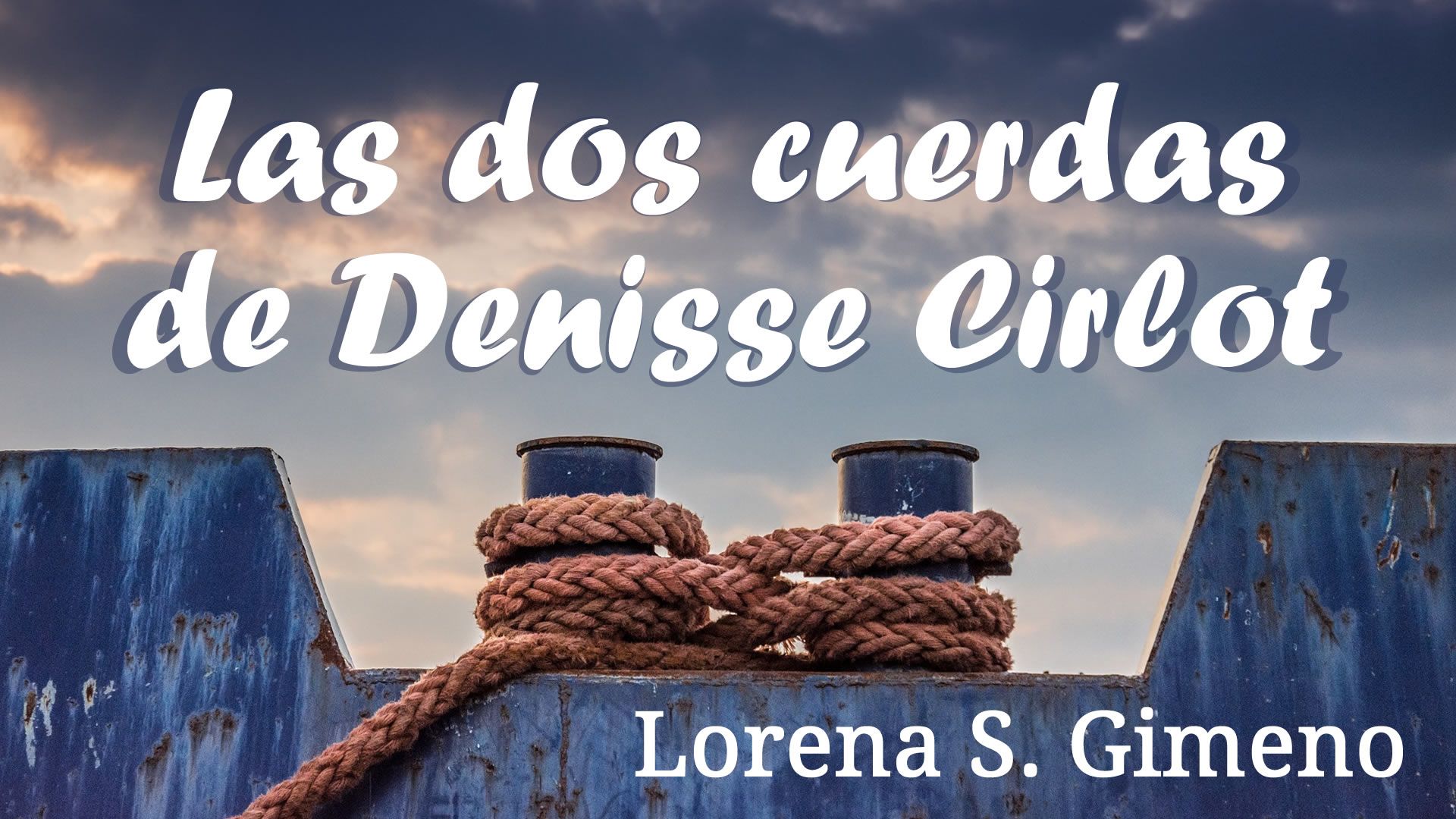Este relato psicológico trata del día a día, la rutina, esa red invisible que nos ata y nos lleva donde quiere. Sin embargo, aunque el mundo se te caiga encima y pienses que nadie puede comprenderte, hay que seguir adelante.
©LorenaS.Gimeno
Diseño de portada y corrección: Lorena S. Gimeno
Tipo: relato psicológico
Escrito en: mayo de 2017
Si el estrés tuviera forma física, sería una cuerda que sale de tu cabeza hacia el cielo. Y cada problema sería un duro pesado como un plomo que cae por ella hasta golpearte en la coronilla. Y así, cataclinc cataclinc, hasta que ya no puedas levantarte más.
Por supuesto, esta imagen es demasiado rebuscada como pare ser una mera invención o una simple metáfora; pero para Denisse Cirlot era la dura realidad. Y es que un buen día despertó y, al mirarse en el espejo para lavarse la cara, se dio cuenta de que una fina cuerda, del tamaño de una hebra de lana, le salía por la cabeza hasta perderse en el techo.
Intentó tirar de ella, pero la atravesaba con las manos. Se agachó y saltó, pero la cuerdecilla parecía igual de tensa se moviera como se moviese. Así que concluyó que, o bien era una alucinación, o aún estaba soñando.
Así pues se vistió y salió a la calle sin problemas. Observó el cielo y la cuerda parecía perderse en él, más allá de las grises nubes. Si llegaba a alguna parte, ella no sabía a dónde. Por lo que se dispuso a esperar el autobús para ir al trabajo. Cinco, diez minutos. La gente se acumulaba y pronto llegaron los que solían coger el autobús posterior. El agobio y la rabia general se le pegaron a la ropa y tubo que apartarse y esconderse tras la parada, y aun así seguía rodeada de gente con mal humor, cigarros apestosos y la irritabilidad a flor de piel.
Entonces lo oyó: quiticrí quiticrí. Miró hacia el cielo y vio un extraño disco, como una moneda de cinco pesetas, bajando por la cuerda hasta picarle en la coronilla. Se mordió el labio y disimuladamente se pasó la mano por el pelo para quitarse la moneda, pero ahí no había nada. Así que miró la hora en el móvil y decidió, por un día, ir andando al trabajo.
No tenía dinero para un taxi y podía aprovechar el paseo para serenarse y llamar al trabajo para avisar. Y así hizo. De paso, se enteró de un accidente en la general que había atrasado todo tipo de transportes.
Suspiró y sintió un cosquilleo en la cabeza. Después otro piquito en la punta de la nariz y en el párpado. Miró al cielo, esta vez cruzando los dedos para no ver los nubarrones grises. Pero ahí estaban. Y otra gota cayó, esta vez acertándole en el ojo.
Frunció el ceño y volvió a oír el sonido: quiticrí quiticrí, quiticrí quiticrí. Otra monedilla repicó contra la primera y sintió el peso en la cabeza. Pero no le prestó demasiada atención. Sería falta de sueño, las facturas por pagar o el alquiler atrasado tenían la culpa. Y con solo pensar en todo eso sintió que se le revolvía el estómago y volvió a oírlas, esta vez en plural. Una por las facturas, una por el alquiler y otra por la falta de sueño. Cinco monedas, cada vez más pesadas, se apilaron sobre su coronilla.
El mentón se le acercó a las clavículas y su rango de visión se centró en el suelo. Recibió un mensaje: llegaba muy tarde y el jefe estaba cabreado. ¿Tenía ella los papeles de la reunión?
Parón en seco, los nervios bajo la garganta. ¿Llevaba los malditos papeles en el maletín?
Y entonces sintió la extraña ligereza de su mano izquierda: se había dejado el maletín en casa. El alma se le cayó a los pies y se quedó clavada en el sitio. El corazón le latía por encima de los pulmones con la intención de no dejarla respirar. Quiticrí quiticrí, quiticrí quiticrí. Esta vez ni siquiera miró; sintió ganas de llorar. Quería llorar y berrear; aprovechar que el goteo se estaba convirtiendo en llovizna y dejarse caer al suelo.
Pero entonces sintió que algo tiraba de ella. Se dio la vuelta pero no había nadie… Excepto una cuerda, gemela a la de su cabeza. Se perdía entre el gentío y la siguió en la dirección opuesta, atravesando su pecho a la altura del corazón. «Vamos. Tú puedes», parecía decirle. Y el segundo tirón hizo que comenzara a caminar.
Como subida en una cinta de correr, a medida que la segunda cuerda tiraba de ella sintió que se volvía ligera y los pies volaban sobre los adoquines de la calle. La lluvia arreciaba y empañaba su visión, pero ni siquiera necesitaba ver. La cuerda la guiaba a casa, a coger el maletín e ir a la oficina. «Todo saldrá bien», le dijo esa vocecilla en la cabeza.
Corrió y corrió. Entró como una tormenta en su piso y a duras penas tocó el asa del maletín volvió a la calle como un huracán en su apogeo. No se había acordado de coger un paraguas, quiticrí quiticrí, pero tampoco le importó demasiado.
Sintió un pequeño tirón hacia la izquierda y vio a alguien apearse de un taxi. Se metió dentro y le indicó la dirección. Después sintió como si se desconectara, como si por fin su cuerpo hubiera entrado en “modo trabajo”.
El día había sido duro. Una bronca, una humillación, no había desayunado nada y tenía mojada hasta la ropa interior. Ya no podía contar cuántas monedillas hacían equilibrios sobre su cabeza pero a duras penas veía dos pasos frente a sí. Tenía la barbilla pegada al cuerpo casi con pegamento y le dolían las cervicales. El modo trabajo había agotado toda su batería y volvía a sentir ganas de llorar. La segunda cuerda, aún atravesando su pecho, seguía tensa pero tranquila.
Así que decidió sentarse un rato y descansar. No debería haber cogido el taxi por la mañana. Había sido carísimo y su presupuesto mensual parecía un castillo de naipes bajo una tormenta. Sin embargo, haber ido corriendo al trabajo habría sido peor.
Sintió un escalofrío, como un eco de sus pensamientos. Tenía que llegar a casa y darse una buena ducha caliente para no acabar enferma. Quizá parar en la farmacia y comprar algo por si acaso… Pero el mero hecho de pensar en comprar cualquier medicamento para el resfriado le creó un nudo en el estómago. Más gastos, más monedillas. Ya no las contaba pero no podía más que mirarse los pies.
Así pues, se levantó y sintió un tirón. Se le cayó el maletín al suelo y miró en derredor. Nadie. Solo la maldita segunda cuerda.
Resopló, casi como un jadeo de exasperación, antes de agacharse a recoger sus cosas de cualquier manera. Abrió el maletín y las barrió dentro como si su mano fuera una escoba. Cerró con la mano limpia y sintió ganas de limpiarse la mugre de la otra en la falda. ¿Tenía pañuelos? No. Se mordió el labio y quiso cerrar los ojos e ir a casa.
Pero le costó. Porque la cuerda hacía fuerza hacia el lado contrario. Arrastró los pies como si su cuerpo pesara una tonelada, más otra por las monedas, un par de metros antes de sentir que alguien le tocaba el hombro.
—Perdona. Se te ha caído esto —le ofreció un pequeño paquete de toallitas húmedas una voz suave de mujer. Sus manos estaban secas y algo descuidadas, y no vio más allá de estas hasta que reparó en un par de ruedas a sus pies.
Murmuró un ahogado gracias y observó lo que la mujer llevaba en la otra mano: una silla de ruedas. En ella, una niña de no más de once años con la mirada perdida y los brazos y las piernas como marionetas sin hilos desparramados sobre la silla. Y en su pecho una cuerda vigorosa y tensa que quería tirar de ella, pero el cuerpo no reaccionaba.
Denisse despegó la barbilla del pecho y miró a los ojos a la mujer: la pena grabada en su rostro; y una sonrisa fuerte y cálida que demostraba lo mucho que se esforzaba.
Pero Denisse no se fijó en su sonrisa. Al menos, no del todo. Se quedó anonadada mirando la coronilla de la mujer, de la cual salía una fina y serpenteante cuerda con una pila de monedas que casi doblaba su altura. Parecían pesadas. Parecían capaces de hundir a aquella pequeña y dulce mujer.
Y ante el pensamiento cayó en la cuenta: no era una pequeña y débil mujer. Era fuerte; más que ella. Tenía todo aquello encima y aun así se movía, sin necesidad de una cuerda en su pecho que tirara de ella.
Se movía por sí sola, se esforzaba y cuidaba de su hija sin perder esa cálida y reconfortante sonrisa.
Finalmente, Denisse aceptó el paquete de toallitas y se limpió las manos. Fue a guardarlo en su maleta y ahí estaba: su paraguas, plegado y medio enganchado en la tela del fondo. Había sido tan tonta… Se había ahogado en un vaso de agua. Y pensó que no podía volver a caer en el mismo error.
Las monedas pesaban, aunque quizá ya no tanto. Sonrió a la mujer y sacó el paraguas de su maleta para engancharlo en la silla de ruedas.
—Parece que va a volver a llover —se explicó, y antes de que la mujer pudiera responderle salió corriendo.
La cuerda de su pecho parecía tener dificultades para aguantarle el paso. Las monedas parecían a punto de ser llevadas por el viento y las lágrimas de sus ojos eran más de alivio que de tristeza, mezclándose con la tormenta que arreciaba. ¡Había sido tan y tan tonta!… Pero no iba a volver a dejar que aquellas estúpidas monedas volvieran a hundirla jamás.